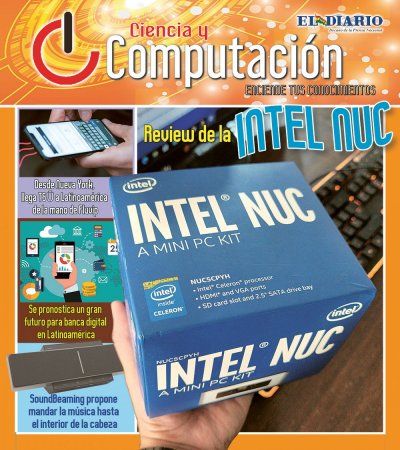La espada en la palabra
No soy jurista, mas creo que puedo hablar de la Constitución Política del Estado boliviana con la relativa solvencia para hablar sobre cualquier asunto que a un hombre le otorgan el sano juicio y la lógica. Hace varios años ya hablé de ella, y no haciendo una apología precisamente. Ahora que, por motivos laborales, la estoy releyendo y reflexionando más que antes a medida que lo hago, me atrevo a verter algunos otros juicios y consideraciones.
La Carta Magna boliviana tiene legiones de apologetas, y éstos pertenecen por lo general a sectores izquierdistas y, en algunos casos, posmodernistas. Son personas que se encandilan con discursos fáciles y sonoros y que tristemente no someten a la crítica profunda las promesas, los edenes o las dádivas que les entran por los oídos y los ojos. Así pues, tienen a la Constitución boliviana actual como un dechado de progresismo, como un modelo de inclusión y reivindicación social.
Lo cierto es que si uno lee las ideas de los grandes teóricos del constitucionalismo, como Carl Schmitt, por ejemplo, se da cuenta de que el espíritu del cómo debería ser una Constitución es invariable, inmutable, pues es a partir de él que se hace un derecho justo y sabio para el buen gobierno de un pueblo.
En toda Constitución debería haber una parte de derechos y deberes basados en el ius naturlismo (es decir, derechos y deberes inamovibles), y otra parte de derechos y deberes basados en el ius positivismo (vale decir, derechos y deberes ajustados con el tiempo o el contexto). Pero lo que sucede con la Constitución boliviana es que ésta peca de ser demasiado coyuntural, y por tanto sus preceptos obedecen a la euforia de un determinado momento de la historia. El fondo del texto está altamente sesgado, pues conlleva una orientación ideológica excluyente y maniquea cuando dice, por ejemplo, que se deja atrás el Estado “colonial, republicano y neoliberal”. Es, además, una Constitución relativa, porque reconoce en una parte la cualidad republicana del país y, al mismo tiempo, niega en otra el viejo “Estado republicano”, y hasta reniega de él. Se sabe que los legisladores, al decir que se deja atrás el Estado republicano, quisieron decir metafóricamente que se deja el Estado excluyente, pero debe saberse también que en derecho la pulcritud del lenguaje, la coherencia y la precisión son la base de un derecho sólido y no proclive a las ambigüedades o las malas interpretaciones.
Por otra parte, hay artículos que conllevan implícitamente una carga discriminatoria, como el que establece que los funcionarios públicos deben hablar por lo menos dos idiomas oficiales, y otros que relativizan el derecho, como el que dice que las mujeres tienen particular derecho a no sufrir violencia. Todo esto tiene que ver con la marcada decantación indigenista y progresista que tiene la Carta Magna y con el uso indiscriminado que hace de vocablos proclives a la ambigüedad como soberanía, pueblo, patria, etc.
Otro de sus grandes defectos es que establece con demasiada precisión las funciones que deben desempeñar los empleados de las instituciones públicas; esto genera confusiones, pues dado que en Bolivia las leyes y los reglamentos internos abundan, el funcionario no sabe a qué normativa hacer caso ni qué leer para hallar consignadas sus atribuciones y funciones.
Una Constitución Política del Estado debiera lanzar solamente los lineamientos maestros para la conformación y el funcionamiento institucional de un país. Y siguiendo la filosofía del porqué de su aparición en el mundo y el significado que le atribuye la ciencia política, más que hacer discursos ampulosos y promesas propensas a la malinterpretación, debiera garantizar la independencia de los órganos, su correcto funcionamiento, y, sobre todo, debiera establecer límites al poder.
Hay mucho más que criticar y señalar, y lo haremos en otras entregas.
Ignacio Vera de Rada es profesor universitario.